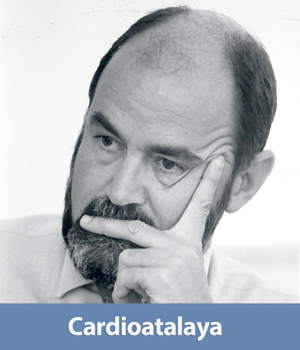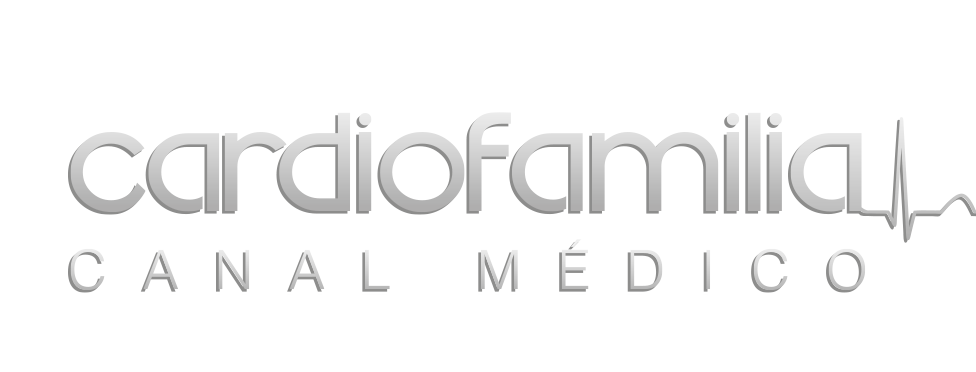Gran parte de los factores de riesgo de la enfermedad coronaria están ligados a determinados estilos de vida, propios de nuestra civilización y de nuestra época: exceso de alimentación –inadecuada- y poca actividad física. En épocas pasadas el ejercicio físico era necesario en el día a día, y las disponibilidades de alimentos hacían que la ingesta de estos no fuese, por lo general, superior a lo que la actividad del sujeto requería. Hoy vivimos en una sociedad no ya rica, sino opulenta (aunque esta opulencia no alcance a todos sus individuos, ni sea incompatible con bolsas de marginación, pero esa es otra cuestión que pertenece al ámbito de la justicia social) y altamente mecanizada. Nuestros niños ya no trepan a los árboles, ni se pasan el día corriendo detrás de una pelota, sino sentados tras una consola de videojuegos; y, si se sigue importando el modelo americano, pronto acompañarán esta actividad con una compulsiva necesidad de comer a todas horas las cosas más inadecuadas. Por otra parte, nuestra sociedad, cada vez más competitiva, impone al individuo un alto nivel de estrés que está presente en el trabajo, en el tráfico, en la incitación permanente a través de la publicidad a imitar ciertos modelos imposibles o a consumir cosas que no necesitamos. Puede, pues, no ser exagerado considerar que la enfermedad coronaria es una enfermedad de nuestra época, de nuestra civilización, de nuestra sociedad; aunque quizá en este caso deberíamos comenzar a cuestionarnos si no es nuestra propia sociedad la que está enferma.
El corolario de todo lo anterior es claro. No se trata ya de bajar una cifra de un parámetro biológico o subir otra; no se trata de prescribir horas de gimnasio como se prescribe una medicina; se trata de cambiar nuestra mentalidad, paso previo a cambiar nuestra forma de vivir. Se trata de ser capaces de renunciar a la acumulación de bienes innecesarios, de dejar de correr en pos de nuestro tiempo; de sentarse y reflexionar y de disfrutar de cada momento de nuestra vida aquí y ahora, sin hipotecar esa nuestra única riqueza –el hoy– por un hipotético mañana que quizá nunca llegará.